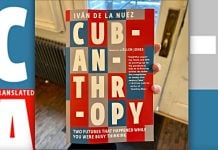¡No es cierto lo que dicen! No he matado a cien personas. Sólo a unas cuarenta, y otras veinte torturadas… es decir, veintidós, porque había dos niños, ahora que recuerdo.
Pues bien, ¿por qué no confesarlo? Soy el mejor torturador del régimen.
Si bien es cierto que al principio mi ejecución era algo burda, también lo es que he refinado mis procedimientos hasta la exquisitez, ¡tras… tras! y ya están fuera los ojos. Unos ligeros golpecitos más en el sacauñas y las manos se vuelven veinte hilillos de sangre. El rostro humano cobra entonces una nueva conmovedora expresión (la palabra “conmovedora” no es la indicada, ya que sólo los primeros casos lograron conmoverme: una niña prometió seguir mirándome aun después de no tener ojos).
El más envidiado de mis aciertos, lo confieso, es “la silla”, que tiene un agujero en su parte anterior para lo que sabéis. Soy esto simplemente: un fabricante de artefactos mecánicos. No me negarán que para ello se requiere una gran dosis de talento. Si alguno de mis inventos (cuya creación ahora me niegan los otros torturadores) son puramente ingenuos, tales como el sacaojos, el sacauñas y el cortadedos y el corta…, he concebido otros, con menos sentido práctico, es cierto, donde las más tremendas facultades del espíritu humano se ponen en juego combinadas a la vez con la electricidad.
Pero comencemos por el principio. ¿Quién soy, en primer lugar? ¿Cómo me enrolé en el régimen? Bien, salía de una sala de teatro algo tarde en la noche. ¿Había tomado? No lo recuerdo exactamente. Cruzaba la calle cuando se acercó un carro perseguidora. Me hicieron las preguntas de ritual, añadiendo algunas malas palabras, y creo que llegaron a empujarme.
—Felipe Aguilar −le respondí rápidamente.
—En el 265 −dije algo nervioso−, en el 265 de San Francisco.
—Simplemente estudio Medicina.
Cuando llegamos a las oficinas del SIM me abandonaron en una especie de antecámara desde la cual, después de una corta y angustiosa espera, pasé a otra más pequeña y de techo más bajo, y luego a otra, más pequeña aún, donde conocí, o mejor dicho, vi por primera vez a quien hoy es mi jefe.
—¡Mira! −me dijo señalando uno de los supliciados, a quien en el momento le sacaban los ojos−. Lo mismo le haremos si no “afloja”. Sabemos que es comunista (aquí algunas malas palabras) y lo pagará con sangre.
—No insista con esa cuchara −solo atiné a responder−, le será imposible escindir el tendón y por lo tanto sacar el globo ocular de su órbita.
No podría describir exactamente la expresión de felicidad que advertí en aquellos hombres: era como si hubieran descubierto el paraíso.
Trate, trate usted si tiene la amabilidad, me dijo el principal de ellos con una leve sonrisilla, mientras me daba unos golpecitos afectuosos en el hombro. Me acerqué al supliciado, tomé una guillete que había sobre la mesa y de un leve tajo, ligero como un rayo (tengo sobresaliente en Disección) cercené ambos ojos. Luego, para culminar aquel feliz experimento en medio de las carcajadas de mis admiradores, escindí con igual gracia la yugular derecha y, casi sin derramar sangre, lo que dio bello acabado a mi actuación, el músculo tiroideo y el homoiodeo, ambos del cuello. Di además unos rápidos toquecitos sobre la espalda.
Así me inicié en los Servicios Represores de la República. Luego… pues no sé: diez nuevos supliciados, confesiones, torturas, servicios en el Departamento de Confidentes (que el asqueroso vulgo llama “chivatos”) y otros ejercicios que me valieron ascensos y distinciones. Recuerdo aquel infundio en casa de “la tremenda”, una de las amiguitas del jefe: “ve tú”, me dijo, “por si no doy la talla… toma este chequecito…”
Después, lo que todos saben… toda la revuelta, el devenir de jóvenes de rock and roll, el caos (me avisaron tarde, me embarcaron). Todo esto, que tiene para mí una gran desventaja: he perdido la realización del sueño de mi vida, del más codiciado de mis aparatos. No sé, ni me interesan (no me miren con esa cara) las implicaciones morales del mismo. Se lo explicaré brevemente.
Alguien, quizás con menos genio que yo, lo continuará y le pondrá su nombre. Pero no importa. Tengo mis conceptos de la Historia. Bien, consta de una silla sobre la cual se ajusta una especie de recámara con un hueco en el centro para la cabeza del occiso. La recámara se va inflando lentamente por un dispositivo… pero… perdonen un momento… me esperan… lamento no poder continuar la descripción… creo que tengo que dar algunas demostraciones al público… pero… ¿y esas salvas?… No las merezco, pero ¡ah! ¿Y ese paredón de fusilamiento?
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |